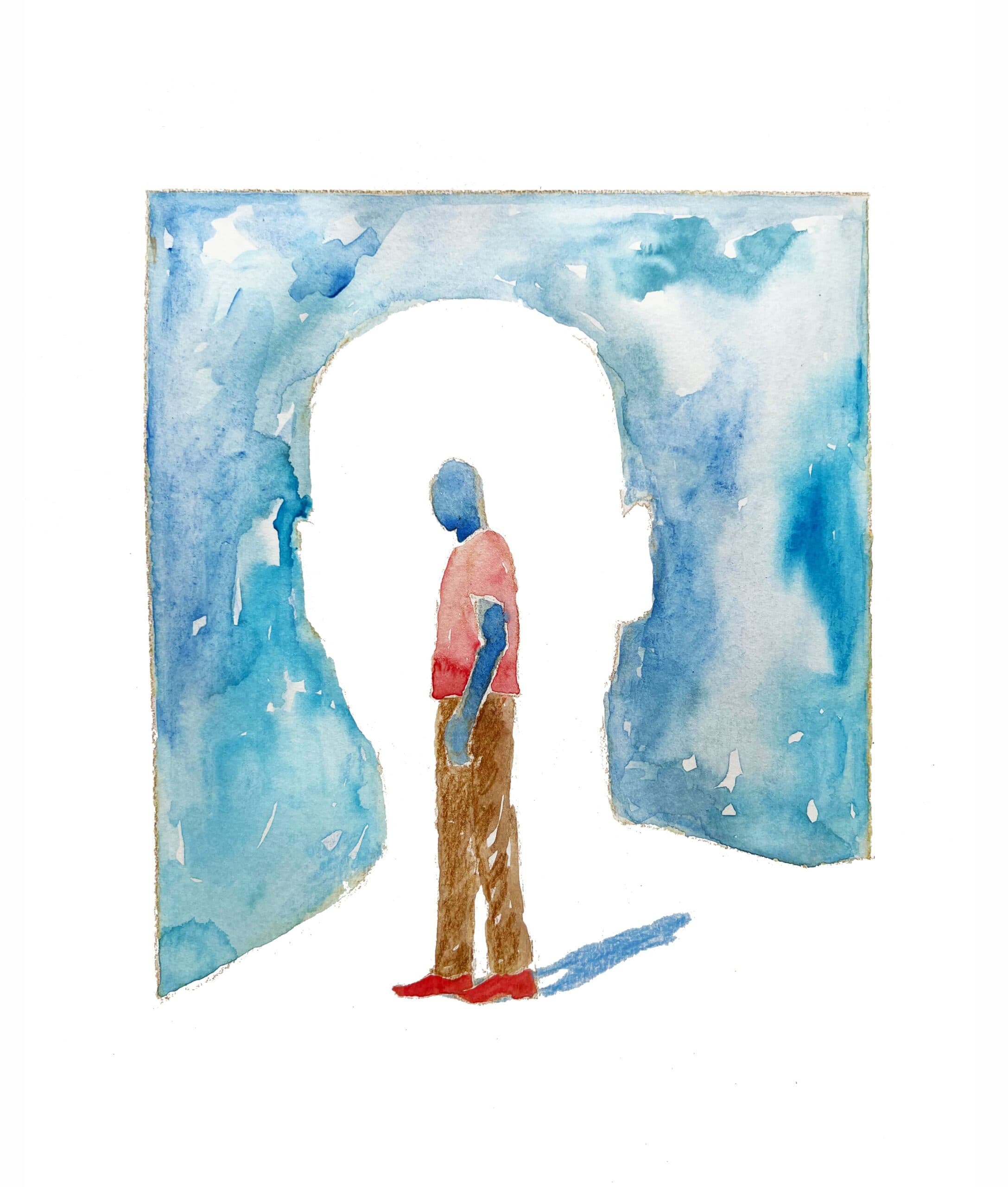
El rayo, contemplado como fenómeno natural, significa la irrupción de un relámpago luminoso en la oscuridad de la noche. Así como el relámpago brilla por segundos y en la claridad de su aparición luminosa muestra el contorno de las cosas, de la misma manera, en un sentido más profundo, el rayo hace aparecer la diversidad de las cosas como un conjunto articulado.Eugene Fink
Certeza, imposibilidad y proximidad del prójimo
(Relámpago y sorpresa)
I
El primero de los términos que debemos precisar es el que llamamos “certeza”, parcialmente homólogo a la llamada “evidencia”. La certeza es difícil de ubicar porque suele situarse del lado de lo que “es comprensible de suyo”; sabemos que, justamente, lo que va de suyo suele ser el lugar por excelencia de lo incomprensible. 1
La certeza no es significante, aunque mantenga una relación estrecha, necesaria, con él, porque la certeza es indivisible, un acto, en suma; mientras que el significante es por definición articulado, es decir, divisible. Y el objeto, por su parte, es divisible por el significante que, literalmente, lo articula, lo explana, lo ubica en diversos niveles.Si nos acercamos, de a poco, a caracterizarla, podemos decir que ella es un “estado de abierto” (Erschlossenheit), según la terminología de Heidegger, en el sentido de que el existente (Dasein) está siempre y de antemano ya fuera de sí. 2
Pero esta apertura es paradójica, porque simultáneamente el existente debe ocuparse de lo inhóspito del mundo; abrirse para cuidarse del prójimo; abrirse para replegarse.No es otra la lección de Freud en Más allá del principio del placer, cuando menciona la corteza defensiva que protege el cuerpo de los estímulos traumáticos. 3
Quizá aquí tropecemos con un obstáculo que no es menor: la certeza se ubica en diversos estratos y niveles, siendo necesario diferenciarlos.
Quiero decir: a partir de una certeza que es fundamental, se escalonan varios niveles de la evidencia.
La evidencia que llamo fundamental – por el momento doy como sinónimos evidencia y certeza – es un acto del sujeto que culmina en un juicio de imposibilidad. El acto es indivisible; en cambio, el juicio de imposibilidad, como todo juicio, es divisible, al menos en sujeto y en predicado.
Es Fichte quien plantea en su Doctrina de la ciencia (1804) 4 una relación entre el concepto, la evidencia pura inmediata y lo inconcebible.
La evidencia, en tanto es inmediata, pone en cuestión, incluso anula al concepto, el que por definición, como síntesis de múltiples determinaciones, es mediato.
Pero la admisión de la imposibilidad, se prolonga y afirma en un juicio, un juicio de imposibilidad.
Fichte, desde 1794, traducía la evidencia del cogito cartesiano – mis pensamientos, dice Descartes, podrán ser falsos, pero son míos y confirman mi existencia – en un juicio de imposibilidad: me es imposible negar que existo mientras pienso.
Mas para nosotros – también para Husserl, de quien me voy a ocupar en seguida – el problema fundamental es la existencia del prójimo como tal.Nada mejor para introducir el tema que una cita del comienzo de una obra capital de Elías Canetti, Masa y Poder:
Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Desea saber quién es el que le agarra; le quiere reconocer o, al menos, poder clasificar. El hombre elude siempre el contacto con lo extraño. De noche o a oscuras, el terror ante un contacto inesperado puede llegar a convertirse en pánico. Ni siquiera la ropa ofrece suficiente seguridad: qué fácil es desgarrarla, qué fácil penetrar hasta la carne desnuda, tersa e indefensa del agredido. Todas las distancias que el hombre ha creado a su alrededor han surgido de este temor a ser tocado. 5
El prójimo es, a la vez, lo más próximo y lo más lejano, a la vez distinguible de mí, y no obstante no distinguible; luminoso por su parte visible; oscuro por la invisible.
Es el problema de la alteridad, del radical ser-otro el que nos plantea de entrada.La alteridad presenta tres dimensiones: un otro que ocupa el lugar testimonial del Otro; el Otro como campo de la palabra; y un otro dándole cuerpo al Otro: es esta última dimensión la del prójimo, a la vez extremadamente próximo y radicalmente extraño. 6
El prójimo, como encarnación del Otro, voz, mirada y densidad corporal, sufre una notoria partición. Una parte de él se ofrece al reconocimiento; la otra, se sustrae, motivando la conjetura del sujeto que se enfrenta con su extrañeza.Si el Otro me interpela, el llamado prueba, aunque no se trate de una prueba conceptual, su existencia y la mía. Escucho y no puedo sustraerme a la evidencia, aunque aquí yace una dimensión de la paradoja, es una prueba que no necesita prueba; no se trata, en absoluto de una hipótesis que debería someterse a confirmación.
Sí, en cambio, de una voz que se encarna y al hacerlo genera una partición: debo cuidarme de lo que se escapa sin remedio, de algo sobre cuya existencia no tengo dudas y esa falta de dudas se expresa en un juicio de imposibilidad que normalmente permanece implícito, aunque siempre firme. 7
¿Qué es lo que capto en esa otra cara, que es la de un vacío lleno, para decirlo con un oxímoron? Capto lo que se me escapa y así me ofrece una certidumbre primaria y negativa, capto el punto que es el ombligo del psiquismo, un punto que, al igual que en sueños, conecta con lo radicalmente desconocido.
Y, sin embargo, entre lo totalmente desconocido que reenvía a lo desconocido en mí y que responde indudablemente a la represión primaria, y lo que es reconocido a medias y por vislumbres, se entabla un quiasmo, un entrecruzamiento que hace, en definitiva, de toda certeza algo que se mueve entre la oscuridad y la luz, en la penumbra, diría.
Quiero decir que los límites del Otro simbólico – límites delimitados por la falta en el Otro – se repiten y adensan cuando nos enfrentamos con la carne del Otro como prójimo.
Lo que aquí importa es, antes que nada, la función de la percepción.
II
Husserl empleó el vocablo Apresentación (Appräsentation) para designar la presencia del Otro (Andere) en mi esfera primordial: allí donde estoy yo, interviene, presentándose, otra subjetividad, la que se encuentra, así, como co-presente: Mit-gegenwärtigung. Husserl describe lo que bien podemos llamar la bipartición del prójimo. A diferencia de Descartes, no descubro al Otro mediante un razonamiento analógico. Hay una analogía, pero no se trata, en ningún caso, de un razonamiento, que, como todo razonamiento, está sometido a verificación. El Otro se me ofrece como tal, en persona, en carne y hueso (leibhaftig). Sin embargo, el Otro que es como Yo mismo, con sus vivencias propias (das andere Ich selbst, nicht seine Erlebnisse…); no se ofrece de manera directa: lo que es esencialmente propio de él es accesible, sí, pero de manera indirecta. 9
¿Qué es esa manera indirecta u oblicua?
Algo sin parangón en el campo de la subjetividad.
Es en § 50 de las Meditaciones cartesianas, donde se afirma esta bipartición decisiva:
“La experiencia es conciencia original; y, en efecto, en el caso de la experiencia de un hombre decimos, por lo general, que el otro está ahí él mismo ante nosotros «en carne y hueso» (leibhaftig). Por otra parte, esta presencia en carne y hueso no nos impide admitir inmediatamente que en realidad no es el otro «yo mismo», con sus vivencias, sus apariciones mismas, nada de lo que pertenece a su esencia propia, lo que allí llega a darse originariamente. Si éste fuera el caso, es decir, si lo esencialmente propio del otro fuera accesible de modo directo, entonces él sería meramente un momento de mi propia esencia, y finalmente él mismo y yo mismo seríamos uno y lo mismo. Sucedería algo similar con su cuerpo orgánico, si éste no fuera nada más que el cuerpo físico, es decir, la unidad que se constituye puramente en mis experiencias reales y posibles, y que pertenece a mi esfera primordial en cuanto configurada exclusivamente por mi sensibilidad. Aquí tiene que haber cierta mediatidad de la intencionalidad, que, partiendo del sustrato mundo primordial, que en todo caso es el que constantemente permanece en la base, represente un ser-también-ahí (Mit da) que, sin embargo, no está ahí él mismo, ni jamás puede llegar a ser un «él mismo ahí». Se trata, pues, de una suerte de hacer co-presente, de una suerte de apresentación.”
Una aprehensión directa del otro lo confundiría conmigo: estaríamos en el plano del desdoblamiento propio de lo imaginario: id est, el territorio del transitivismo incesante.
Mas en la medida en que experimento su alteridad radical, situable más allá de cualquier desdoblamiento, su otredad opaca, ninguna esencia puedo atribuirle; al mismo tiempo me afecta y escapa de mi esfera de acción, y al escapar de mi esfera, no obstante se torna no presente, sino co-presente. Se trata de una esfera bruta sin esencia asignable: el otro se da, se entrega, retirándose. En toda percepción en la que esté concernido, el otro aparece bajo dos aspectos: uno de ellos me enfrenta como semejante a mí: el otro es una mediatidad sin mediación (Mittelbarkeit der IntentionaIität) 10, una expresión no directa, opaca y presente bajo la forma de la co-presencia: la intuición sólo puede captarlo bajo la forma que la palabra alemana Anstoss designa con mucha precisión: choque.
Sin duda, estas consideraciones renuevan por completo el panorama clásico de la fenomenología: hay una forma nueva que no consiste en la posibilidad de una coincidencia entre lo significado y lo encontrado, entre lo mentado y lo dado, justamente porque hay algo que se da indubitablemente más allá de la significación posible.
Una intuición que brinda certeza más allá de la significación, pero no del sentido atravesado por el sinsentido, es una novedad que perturba al pensamiento contemporáneo.
Eugen Fink, discípulo de Husserl, dio estatuto categorial a un vocablo, Entgegenwärtigung, traducido habitualmente como “(Des)presentación” para indicar que hay algo que en la misma presentación que opera para interrumpirla, para tacharla, para provocar una suerte de desvanecimiento del cual subsistirá una huella.
Es el lado oscuro del prójimo que al tocarnos con su ser escondido, hace de su presentación una suerte de contra-presentación, una presentación destituida, sin embargo presente en su ausencia.
¿Qué es lo destituido? Lo que aparece no a tiempo, sino a contratiempo, y lo hace imponiéndose y sustrayéndose, ambos movimientos en un tiempo simultáneo.
El prójimo desvanece su hacerse presente suprimiendo la distancia con el sujeto e imprimiéndole su huella, que permanece: (des)presentación.
Distancia paradójica y difícil de pensar, complicada para determinar, ya que es una distancia que se suprime como lejanía en la proximidad y proximidad en la lejanía.
Hay aquí, son palabras del mismo Fink, tanto “imprecisión como cualidad esencial”, cuando se refiere a la representación, no Vorstellung, que es un intermediario entre el sujeto y el objeto y que siempre mantiene el aspecto de una abstracción separada de lo concreto, sino Gegenwärtigung, “hacer presente” o bien (re)presentación.
Dice Fink a propósito del valor de la (re)presentación:
“El hacer presente no es otra cosa que la entrada en este horizonte que constituye la presentación de una (des)presentación”.
(Vergegenwärtigung ist nichts anderes als ein Hineingehen in diese Horizonte, ist Gegen- wärtigung eines Entgegenwärtigten.) 11
En la Krisis, Husserl usa el vocablo (des)presentación en el mismo sentido postulado por Fink.
“El tiempo propio a través de la (des)presentación, es análogo al extrañamiento de uno en el “otro” yo, el que viene a mí con sus formas de ser que lo prueban de manera evidente.
(Die Selbstzeitigung durch Entgegenwärtigung hat ihre Analogie in der Ent-Fremdung, in der mir ein „anderes’’ Ich zur Seinsgeltung kommt und mit seinen Weisen evidenter Bewährung.) 12
Por su parte, Enzo Paci, en su Pequeño diccionario fenomenológico, dice en su parte pertinente:
“PRESENTIFICAClÓN {Vergegenwärtigung)
Es la operación con la cual hago presente lo que se ha olvidado, un pasaje pasado de mi vida o, respecto a los demás, un conocimiento indirecto que transformo en conocimiento directo originario, en presentificarse actual (Gegenwärtigung). Se tiene presentificación cada vez que en mi presente tengo experiencia de otro presente. En cuanto me alejo de mi presencia para acercarme a la presencia de otro, opero en mi una (des)presentificación ( Ent-Gegenwärtigung). Con la (des)presentificación tiendo al otro, me acoplo con el otro (Paarung) e inicio la constitución de la intersubjetividad, de la socialidad. Del mismo modo que, al separarme del presente, rememoro los varios yoes que he sido en mi vida y después del apartamiento regreso a la síntesis, es decir, al presente y así, a partir de mí y separándome de mí hasta salir de mí mismo, encuentro a los demás y cuando regreso a la síntesis me vuelvo a encontrar en la intersubjetividad.” 13
Esta cita, totalmente coherente con el espíritu de las Meditaciones cartesianas, en su apretada articulación, muestra los hallazgos pero también las encrucijadas fenomenológicas. En primer término, la síntesis; sin duda ella opera en la consciencia,
¿más le pertenece? Que algo opere en la consciencia puede muy bien ser el índice de que no es de la consciencia. La síntesis se arraiga en el inconsciente, cobra forma en el preconsciente y atraviesa la consciencia que experimenta cómo la síntesis, en algún aspecto necesariamente fallida, se separa de ella. Pero, además, el presente es un advenir y no un dato. Algo adviene y allí fulge lo que está siendo sido, según la eficaz fórmula de Heidegger. Lo que está en cuestión es la presencia de sí a sí, ella existe, pero no es un pensamiento sino, para emplear la terminología de Malebranche 14, un sentimiento, oscuro, parcial, situable en el límite del desconocimiento, aunque absolutamente irreductible y, en ese punto, totalmente cierto de sí. Desde luego, ese sentimiento engendra un pensamiento que en su inmediatez está ligado a los límites de lo que Malebranche denomina “sentimiento interior”; en verdad, carecemos de nombres adecuados para este sentimiento.
Sea lo que fuere, la separación simple entre estar en mi esfera y estar indirectamente en la del otro, es altamente cuestionable: si algo muestra la experiencia fenomenológica, experiencia continuada y radicalizada por Lacan, es que en lo más aparentemente profundo y solitario de mí mismo, ya late la presencia del prójimo. Puedo retirarme, pero llevo la huella profunda del Otro.
Pero aquí caben ciertas distinciones sin las cuales caeríamos en la confusión.
Pero demos un paso más que nos permitirá sacar todo el partido posible de los análisis de Husserl.
Natalie Depraz cita una afirmación de Husserl de 1930: “la Hylé originaria (la materia originaria) es el núcleo de lo que es extraño al yo (Ichfremdekern)” 15
Esta materia, en principio amorfa como la aristotélica, núcleo de lo indeterminado en lo determinado, es también el núcleo del no-yo, que, no obstante, permite, por oposición, definir al yo.
Esta materia, unida a las metáforas fluyentes que son constantes en la obra de Husserl – al igual que en Bergson y en James – constituyen el núcleo de la ausencia de interpretante o, en todo caso, del interpretante de la falta de interpretante.
Más allá del sujeto y del Otro, del Dasein y del campo de la lengua en acción, hay una materia (hylé, eco claro de Aristóteles) constituyente del prójimo, materia que instituye el no-yo, como lo más próximo y lo más lejano nuestro.
* * *
Estamos hablando del prójimo como tal, no del Otro en tanto función de la palabra y del lenguaje, según la definición de Lacan.
Desde luego, estos lugares vienen a entrecruzarse. El Otro con mayúsculas siempre está encarnado por algún otro dotado de autoridad; pero el prójimo presenta la particularidad de una partición originaria e irreductible, diríamos también, inquietante. Entre el otro y el Otro se encabalga una otredad carnal muy particular.
Una madre reclama su lugar en función del engendramiento: “Yo te he parido”. Y su cuerpo se torna inquietante. La demanda de una madre es rechazada y en la misma medida, es escuchada: no podemos no responder. La presencia de la madre, afectada oscuramente por el temor y el temblor, es perturbante porque emerge salvajemente distante del significante que no está simplemente ausente, sino excedido.
Un padre, en mayor o menor medida, cada vez menos en la actualidad, reclama su lugar de autoridad. Pero como cuerpo, nunca deja de evocar algo fuera de regla, algo que incluso invoca el mito del asesinato primitivo.El prójimo está atravesado, incluso cuando reclama derechos filiatorios, por la perturbación y el secreto. Su apariencia externa, en tanto es semejante a la mía, se me presenta con evidencia inmediata, analógica, pero no por razonamiento. No tengo que razonar para concluir “esto es un hombre”. Pero esa inmediatez está conmocionada por
una suerte de esencia vacía, en parte ignorada por él y que remite a la ignorancia de mi propio ombligo y lo desconocido que con él se comunica.
La materia del no-yo (que tanto nos recuerda al artículo de Freud sobre la negación) se sitúa allende la palabra del Otro, aunque ambas dimensiones, por así decirlo, van juntas, una adhesión que, incluso, puede hacer estallar la estructura.
El prójimo hereda tanto la sensibilidad de una carne extraña (Entfremdung) 16 como ese punto extremo del significante que falta sin remedio y que muestra que nuestras construcciones teóricas no son, en absoluto, el mero reflejo de algo en sí, sino ficciones que intentan dar cuenta de una materia de extrema e inabarcable complejidad.
El secreto latente y sensible.
El ombligo es, a la vez, causa y límite de la ficción, y ese continente que bien podemos llamar heracliteano, presidido por las metáforas del agua y del fuego – está habitado por la carne del prójimo, cuyo aspecto más notable consiste en la coordinación y encabalgamiento entre el ver y el tocar.
Es el lugar de la percepción el que debemos interrogar, puesto que el acto perceptual, si por algo se caracteriza es por la captación fragmentaria y oblicua de la figura representada, algo que en alemán se llama Abschattung y que los traductores de las Investigaciones lógicas vertieron certeramente por “escorzo”.
Hay un momento de esta monumental obra que quiero transcribir porque nos introduce por completo en lo vívido del asunto.
El escorzo perceptivo e imaginativo del objeto
Sin embargo, debemos reparar en la siguiente diferencia: La percepción, al pretender darnos el objeto «mismo», pretende propiamente no ser una mera intención, sino más bien un acto que puede dar cumplimiento a otros actos, pero que ya no necesita de cumplimiento. Las más de las veces -y por ejemplo en todos los casos de percepción «externa»- se queda en la pretensión. El objeto no es dado realmente, no es dado plena y totalmente como el que él mismo es. Aparece sólo «por el lado anterior», sólo «escorzado y difuminado en perspectiva», etc. Si varias de sus propiedades están por lo menos representadas imaginativamente con el contenido nuclear de la percepción, en el modo que ejemplifican las últimas expresiones, otras no caen dentro de la percepción, ni siquiera en esa forma imaginativa; las partes integrantes del reverso invisible, del interior, etc., son, sin duda, mentadas también de un modo más o menos determinado, son indicadas de un modo simbólico por lo que aparece primariamente, pero ellas mismas no caen dentro del contenido intuitivo (perceptivo o imaginativo) de la percepción. De esto depende la posibilidad de infinitas percepciones de uno y el mismo objeto, diversas por su contenido. Si la percepción fuera siempre lo que pretende, la real y auténtica presentación del objeto mismo, sólo habría de cada objeto una percepción, puesto que la esencia peculiar de ésta se agotaría en dicha presentación auténtica. 17
Inmediatamente antes, Husserl ha buscado diferenciar entre la imaginación 18 y la percepción.
Se advierte que la pretensión mítica de la percepción de dar la cosa misma en su integridad, queda anulada por su carácter de escorzo, que debe remitir constantemente a otros escorzos que la modifiquen o que eventualmente la rectifiquen; ella está obligada a girar en torno a un centro vacío, a un horizonte interior de ausencia que se integra en un horizonte exterior que también es un vacío pregnante que opera como centro de atracción. 19
La percepción está situada, no contempla al mundo como lo haría una visión de sobrevuelo, mirada de astronauta, que contempla cosas entre cosas, hombres y animales, piedras.
En situación, que es la de un cuerpo, la mirada contempla aspectos que siempre son, por definición, incompletos. Incluso una hoja de papel presenta anverso y reverso, cuando veo uno, el otro queda integrado en carácter de latencia. El vacío, lo incompleto, no aparecen tan solo en la actividad perceptual. Piaget afirma que el intelecto combina, mientras que la percepción, rectifica. Tiene razón, pero esta razón encubre una ilusión muy notoria. La combinación también es perspectiva, también pendula en torno a esbozos, fragmentos, escorzos.
Peano deduce los números, pero deja el cero en su carácter primitivo, de mero postulado; Frege, por el contrario, intenta deducir el cero. 20 Cuando se examina un objeto ideal, se avanza pensamiento tras pensamiento, en un esfuerzo que no conoce un término ideal, salvo que acuda – Husserl acudió a ello – a un ideal regulativo en el sentido kantiano. Un ideal regulativo, por definición, no es constitutivo, permanece en el nivel de una idea orientadora.
Los objetos inmateriales también se aprehenden sucesivamente: es la introducción de la temporalidad la que limita toda totalización.
El mundo de la significación se prolonga hasta el infinito.
Pero más allá de Husserl, es preciso introducir a Merleau-Ponty, quien articula la percepción con el tacto, especialmente en Lo Visible y lo Invisible. Ver implica contemplar algo tocable, al menos en principio.
No puedo tocar los planetas, pero la imaginación no cesa de transformar la posibilidad de que cualquier objeto material sea tocable, en la imagen de mi desplazamiento por alguno de ellos. Mas en mi entorno, yo soy tocado por lo que toco. El tocar es el centro de gravedad de la percepción y el acceso a lo real a través del choque, el obstáculo, el impulso que embiste.
El pensamiento no toca, salvo por delegación; el significante sin duda incide en el cuerpo del existente, pero lo hace de una manera que sigue siendo enigmática: hablamos de “traza”, de “inscripción”, de “estratificación y de sedimentación”, mas son metáforas cuya historia se confunde, casi, con la historia del pensamiento filosófico y científico; suspenden, sin que podamos reemplazarlas, el abismo entre la palabra proferida y la palabra retenida y devuelta al mundo por quien habla. Desde luego, los neurólogos tienen una respuesta preparada desde hace años, en apariencia inexpugnable: el cerebro; pero olvidan que entre los análisis neuronales y el psiquismo, el salto reaparece sin tregua, porque el psiquismo es social por naturaleza, social e histórico; el cerebro, no.
¿Entonces?
Si terminamos con las cómodas evidencias, debemos ser modestos y conceder sus derechos a la ficción metafórica, la que es tan extensa, que parece un truísmo invocarla. No obstante, es preciso rescatar lo esencial de lo que intento decir: a una realidad inconcebible la concebimos con metáforas que yo llamo reales, porque son insuperables.
Vuelvo al tema.
Si toda visión es inextricablemente sensible e intelectual, si toda visión es escorzo, perspectiva oblicua e interminable, entonces el mismo esquema debemos aplicar a nuestros vínculos con el prójimo.
El prójimo como tal, es decir, como encarnación partida, con una mitad que está vuelta hacia mí y la otra en sombras, capaz de empujarme, rozarme, acariciarme, golpearme, interpelarme con vehemencia casi maligna, está inevitablemente presente junto a mí cada vez que percibo; habitualmente, esa presencia permanece latente – cuando camino por la vereda no suelo tener presente quienes la construyeron ni la municipalidad que la cuida, etc, etc –; sin embargo, ella se manifiesta de mil maneras en la vida cotidiana: en el diván, en la lectura en voz alta, en la contemplación de un cuadro con su ida y vuelta de comentarios y observaciones, etc, etc.
¿Pero cuándo sé si el otro – aquí lo escribo sin mayúscula inicial – me realiza una observación literalmente elogiosa u oblicuamente irónica; cuándo sé si en la aserción aparentemente elogiosa no se oculta una brizna de desprecio?
(Muchas veces el otro tampoco lo sabe, lo que provoca esa cadena de malentendidos que es la sal y el bálsamo de la vida cotidiana: el malentendido cae como por un plano inclinado en la materia, de Aristóteles, no la ingenua materia del siglo XVII.)
Por supuesto: una parte de todo esto puede tramitarse fantasmáticamente: el fantasma torna hóspito lo inhóspito al precio de sostener al sujeto en el borde oscilante del placer, entre el sufrimiento y el hastío.
El mundo, organizado por completo en torno a la próxima lejanía del prójimo, es un horizonte infinito, horizonte abierto de horizontes infinitos que incluye, por cierto, la materialidad de seres y cosas que irrumpen, traumáticamente, en el tejido fantasmático, el cual, normalmente, lo metaboliza con su escena relativamente cerrada. Es la Otra escena, la del sueño.
El mundo impone sus condiciones a la escena fantasmática – antes que nada, la facticidad de la existencia y el perspectivismo de la percepción –; la escena, en la cual entra el sujeto, que se desdobla, como en Hamlet, en escena sobre la escena, le permite habitar el mundo histórico.
Y como el trauma no es la efracción de lo real, no es el choque sino el impacto diferido, en esta palabra, “diferido”, encontramos la acción fantasmática y la articulación entre mundo y escena. 21
(El trauma sin fantasma, sin duda existe, o más bien el trauma que irrumpe sin posibilidad de metabolización; no necesito dar ejemplos, por lo obvio y horrible que suele ser, pero en ese punto de desborde escapan de la acción analítica.)
Lo esencial, según mi criterio, es que el prójimo permanece radicalmente afuera y esencialmente anónimo, misterioso sin remedio.
Un padre, una madre, tras la disolución del Edipo, pasan al lugar del símbolo, incorporado a la memoria y al recuerdo (aquella conservadora, este negativizante);
sus cuerpos, en cambio, aunque formen parte de la escena fantasmática, perviven, en parte, estrictamente afuera y sin nombre que pueda nombrarlos; desde allí retornan a la escena de manera traumática, irrumpiendo con su carga inaprehensible.
Ese es el estatuto de la carne, que oscila perpetuamente entre la intimidad externa del fantasma y la exterioridad interna del mundo, multiplicado en diversos horizontes que no se integran entre sí, aunque actúen los unos sobre los otros.
En este entramado, el lugar de la percepción posee un indudable privilegio: es el lugar del choque de lo real, el de captación simbólica de los seres y cosas del mundo ligados al prójimo, y también el sitio de un despliegue sostenido en la imaginación productiva. 22
III
El tema del anonimato es decisivo. Vivimos en un mundo donde las cosas pueden ser nombradas – y de hecho lo son.
No-name es también un nombre.
Mientras percibo encadeno percepciones que van hacia la izquierda del objeto, hacia la derecha; muevo mi cuerpo y veo su parte trasera; vuelvo y contemplo la delantera.
La parte que no veo, latente, es integrada por la memoria. No obstante, no podría jamás retener sin nombrar. El nombre posee un aspecto ideal, que supone la integridad del objeto, la integridad de la significancia, la integridad de la realización perceptual.
(Desde luego, es un supuesto que nos mantiene a flote…)
Es el nombrar el que sostiene mi vida cotidiana; mas siempre hay un acecho profundo de aquello que carece de nombre.
La otra mitad del prójimo, la que no me da la cara, está más allá de las regulaciones inconscientes, aunque entra en ellas por el trauma ya tomado en la escena fantasmática.
[Ni el lenguaje proferido ni el recibido, ni la voz ni la escucha, toman la totalidad de la carne del Otro ni la carne del mundo, metonímicamente ligada a aquella. Se abre allí el espacio del mito y de las clásicas metáforas basales como la del flujo y su opuesto, la de la piedra, del bronce, de las materias duras, persistentes, inmóviles en apariencia.
Las ciencias llamadas “duras”, intentan apresar ese trasmundo, aunque tienen el límite que la razón tiene frente a lo irracional. No obstante, en ciertos esquemas y diagramas, postulaciones, en suma, como en el principio de incertidumbre y en el conexo de la superposición, principios exportables a diferentes disciplinas, traen como un eco de lo irracional, eco indudablemente atemperado por la construcción teórica y experimental.]
Se dirá que en la escena fantasmática en que desemboca la vida pulsional – me ofrezco al Otro en prenda de amor a condición de que no se apropie de mí – hay anonimato.
Sí. Pero este es, por así decirlo, un anonimato provisorio y encapsulado, a través del síntoma, me identifico e identifico el objeto de mi amor: hijo, padre, madre, hijo primogénito o bastardo, etc. Más allá, reina el mundo heracliteano del flujo inaferrable y que se deja anunciar por la carne del prójimo.
Cuando en la sesión analítica aparece, con la fugacidad y la consistencia insistente y frágil, inestable, de los sueños, la escena fantasmática, poco a poco emerge del fondo mismo de la trama inconsciente, crepuscular, el juego de las nominaciones, el acto de nombrar: nombra el paciente, nombra el analista.
La nominación siempre oscila, entre el inconsciente y la consciencia apoyada por el preconsciente, conexión que el mismo inconsciente autoriza y hasta protege antes del retorno de lo reprimido y la actualización del automatismo de repetición; y al oscilar, lo hace entre la escena que tiene un tiempo Otro, tiempo que resiste encarnizadamente a la prisa, y el mundo desvelado por el vértigo y la prisa que imperan: allí se abren los múltiples horizontes del mundo.
Esta oscilación navega entre el fallido, la quiebra del sentido y la estabilidad que puede poner entre paréntesis la compulsión a la repetición: entrecruzamiento constante, constante ir y venir entre ambas dimensiones.
No obstante, la materia que habita el no-yo, compulsa, impulsa a los circuitos pulsionales que, de alguna manera, nos protegen de la inhospitalidad del mundo.
En este sentido, nominar es intentar fijar el flujo que amenaza hundirnos.
“…de repente viene algo muy distinto en su lugar”.
Hay, en lo fundamental, dos clases de certeza; la primera, que prefiero llamar basal porque es ilevantable, es la co-presencia del Otro en mi presentación de sí a sí mismo.
Lo que unifica mi sentimiento interior, oscuro e insuprimible, es la (des)presentación que opera en el existente la presentación de la palabra del Otro y, simultáneamente, la emergencia de esa materia primordial que es el sueño de toda poesía, lo alcanzable como inalcanzable.
Es lo que Santayana resumía con una expresión concluyente: fe perceptiva, creo en mí mismo como otro, creo en el Otro, creo en la carne del prójimo y en el mundo que se organiza en torno suyo.
Sobre esa base se estratifican las certezas relativas, que se rectifican unas a otras en el campo perceptual y de lo cual la inteligencia espontáneamente no cesa de tomar nota.
Su elemento fundamental es la sorpresa. Lo que viene a mí por sorpresa reproduce la diferencia freudiana entre el plano de la búsqueda y el del hallazgo. Lacan agrega, muy oportunamente, ambos planos son diversos por completo: busco lo que no hallo, y hallo lo que no busco. Pero debo buscar para hallar…
La sorpresa es prenda de verdad cuando un dispositivo, práctico o teórico, la acoge inesperadamente. Es el Anstoss invocado por Fichte: el choque, el impulso que encuentra un obstáculo y una sorpresa, obstáculo y sorpresa siempre renovable, en un movimiento espiralado.
Charles Sanders Peirce lo dijo mejor que nadie:
“El fenómeno de la sorpresa en sí mismo es altamente instructivo en referencia a esta categoría debido al acento que pone en un modo de conciencia que puede detectarse en toda percepción, a saber, una conciencia doble de, a la vez, un ego y un no-ego, actuando directamente el uno sobre el otro. Entiéndanme bien. Apelo a la observación: la observación que cada uno de ustedes debe hacer por sí mismo.
La pregunta es: qué es el fenómeno. No tenemos ninguna vana pretensión de ir más allá de los fenómenos. Meramente preguntamos: ¿cuál es el contenido del Percepto? Todo el mundo debería ser capaz de responder por sí mismo. Examinen el Percepto en el caso particularmente notable en el que llega como una sorpresa. Su mente estaba llena [de] un objeto imaginario que se esperaba. En el momento en que se esperaba, se exalta la vivacidad de la representación, y, cuando debería venir, de repente viene algo muy distinto en su lugar. Les pregunto si en ese instante de sorpresa no hay una conciencia doble de, por un lado, un Ego, que es simplemente la idea esperada, súbitamente rota, y por otro lado, un No-Ego, que es el Intruso Extraño, en su abrupta aparición.” 23
Notas
- 1Es lo que subraya Mar Richir en un artículo sobre Husserl. Reclama que en la indagación filosófica – fenomenológica específicamente – se comience siempre por lo que va de suyo: lo incomprensible es la medida exacta de lo comprensible. Además, cita al pasar a Fichte, del cual me ocuparé más tarde. ( Richir, Marc, « Lebenswelt et épochè phénoménologique transcendantale», Kairos n° 22 - De Kant à la Phénoménologie, Toulouse, nov. 2003, pp. 151-164.)↩
- 2Heidegger, M., Ser y Tiempo, F.C.E., México, 1966. Heidegger, M., Prolegómenos para una historia del concepto de tiempo, Alianza Editorial, Madrid, 2007, especialmente p. 206.↩
- 3Freud, S. “Mas allá del principio del placer”, cap. IV y V, en Obras completas, tomo XVIII, Amorrortu, Buenos Aires, 1993.↩
- 4Fichte, J.G., Doctrina de la ciencia (1804), Pamplona 2005, versión de Juan Cruz Cruz. Conferencia IV.↩
- 5Canetti, E., Masa y Poder, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1994.↩
- 6Véanse los parágrafos 53 y 54 de Husserl, E., Crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Folios Ediciones, México, 1984. Quiero destacar, por sus implicancias, el título del § 53 "La paradoja de la subjetividad humana: ser sujeto para el mundo y al mismo tiempo, ser el objeto en el mundo” . Habría que subrayar las dos preposiciones, para y en.↩
- 7La locura, en ciertas extremas instancias, aparece aquí como un límite; mi análisis da por supuesta una “normalidad” que coincide con la neurosis.↩
- 8Andere con mayúscula inicial funciona como sustantivo, designa al Otro o a lo Otro. Con minúscula, es adverbio o adjetivo: menciona a algo más, a otra cosa; constituye la manifestación de la alteridad↩
- 9Me refiero al § 50 de Husserl, E. Meditaciones cartesianas, ediciones Paulinas, Madrid, 1979, traducción de Mario Presas. Cartesianische Meditationen, Haag Martinus Nijhoff, photomechanischer Nachdruck 1973. §50, ( p.139/ 2-3).↩
- 10Presas traduce “Mittelbarkeit” por “Mediatidad”, que significa conexión indirecta, para que no haya confusión con “Vermittlung” que significa “mediación”, término con el cual se designa, en la filosofía de Hegel el momento de enlace entre extremos y es indisociable de la noción de síntesis.↩
- 11Fink, E., Studien zur Phänomenologie 1930-1939, Martinus Nijhoff , den Haag ,1966, p.24.↩
- 12Husserl, Edmund, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie eine einleitung in die phänomenologische Philosophie. ↩
- 13Paci, E., “Pequeño diccionario fenomenológico” en Función de las ciencias y significado del hombre, Fondo de Cultura Económica, México, 1968, p. 366.↩
- 14Véase el capítulo VII (p. 410 y subsiguientes) de Malebranche, N., La recherche de la verité, Charpentier, Paris, 1871.↩
- 15Depraz, N., Transcendance et incarnation, Vrin, Paris, 1995, p.255.↩
- 16Se sabe que en Hegel y en Marx el término designa lo que se traduce como “alienación” o pérdida de sí.↩
- 17Husserl, E., Investigaciones lógicas, Revista de Occidente, Madrid, 1967, versión de Manuel García Morente y de José Gaos. P. 638.↩
- 18La imaginación neutraliza (es un vocablo de Fink) y aplana lo real. Ella es el reino de la variación incesante que no tiene como límite el juicio de imposibilidad aunque, por oposición, contribuya a determinarlo.↩
- 19Husserl, E., De la synthèse passive, Million, Paris, 1998. Véase, de la traducción francesa, la página 99, en la cual Husserl trata de caracterizar la progresión propia de la actividad perceptiva: una intención cumplida remite a nuevos aspectos que aparecen y que constriñen a continuar la acción: percepción tras percepción, el conjunto que busca determinar lo indeterminado gira en torno a un centro vacío que se comunica con su horizonte exterior, totalmente vacío.↩
- 20Para Peano el cero es un número natural; Frege lo construye como el elemento que se corresponde con el concepto no idéntico a sí mismo. El número uno es un concepto al que le corresponde un único objeto, y así sucesivamente.↩
- 21En la tercera clase del seminario La Angustia, Lacan diferencia escena de mundo y toma como referencia a Lévi-Strauss, para quien el mundo es comprensible según un materialismo “primario”.↩
- 22En una nota de Kant a la Crítica de la Razón Pura, dice: No ha habido todavía psicólogo que cayera en la idea de que la imaginación constituye un indispensable ingrediente de la misma percepción. Ello se debe, por una parte, a que se ha circunscrito esta facultad a las meras reproducciones y, por otra, a la creencia de que los sentidos no sólo nos suministran impresiones, sino que incluso las combinan y producen imágenes de los objetos. Es indudable que, para llevar a cabo esta tarea, se requiere algo más que la receptividad de las impresiones, es decir, hace falta una función que las sintetice. (Versión de Alfaguara, Madrid, 2000, p. 145).↩
- 23“Sobre la fenomenología”, en Peirce, Charles Sanders, Obra filosófica reunida, tomo I (1893-1913), Fondo de Cultura Económica, México, 2012, p. 216.↩

