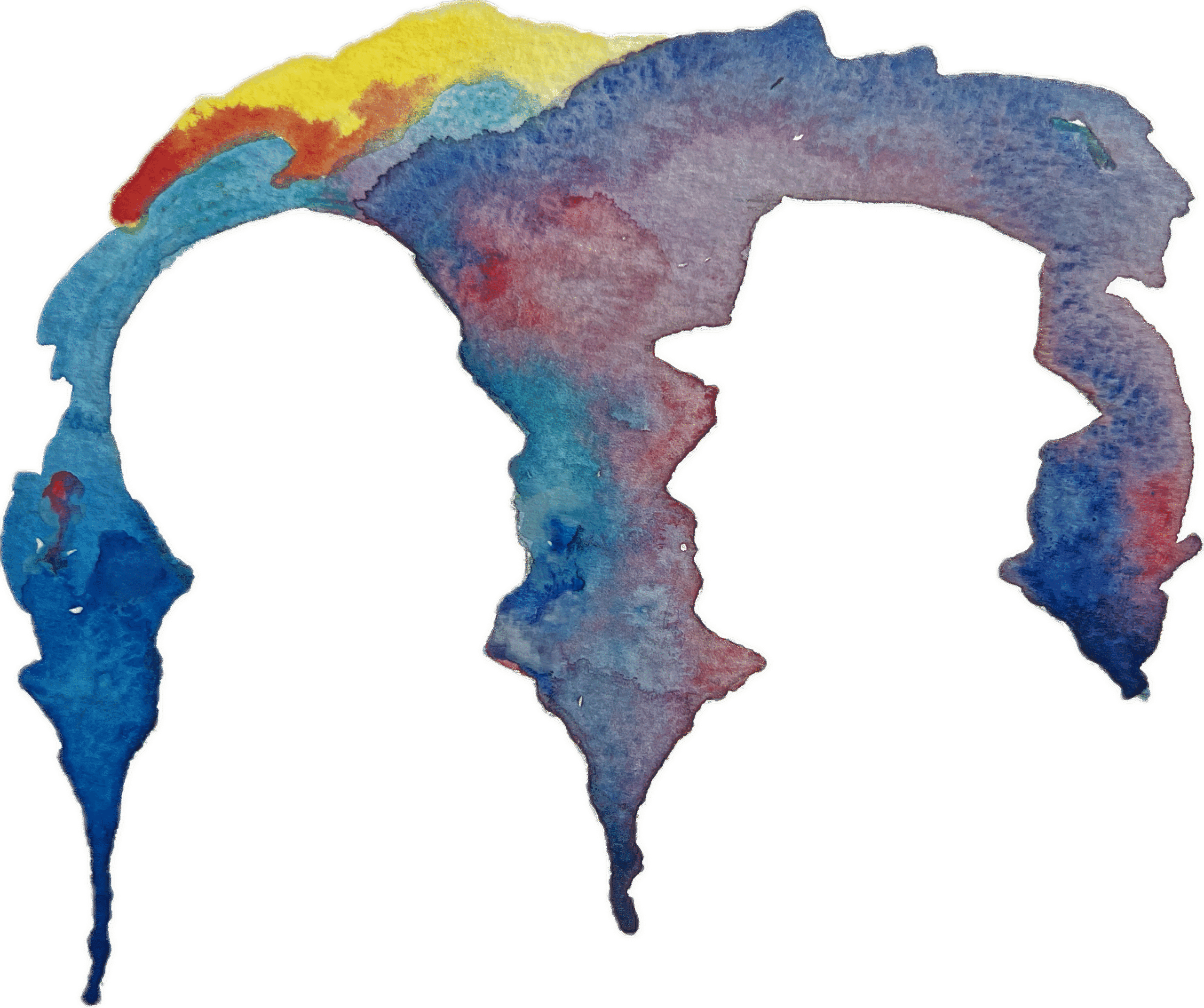
Toda veleidad de identidad personal no es más que una tentativa de hacerse pasar por conde.Juan José Saer
También quise valerme del malentendido cuando hablé de Gombrowicz, el estilo y la heráldica.German García
La suspensión del buen gusto
I. En septiembre de 2010 conocí a Martín Kohan en una mesa que coordiné en la que participaba también Germán García. La mesa era sobre la metáfora. En esa mesa, Germán García se refirió a algo que había pasado en otra mesa, en la Ex Esma, en la que también estaba Kohan. En esa ocasión yo también estaba, pero de público. Otra vez, también de público, asistí a una mesa en ese mismo congreso en la que Martín Kohan y Germán García nos hicieron reír muchísimo.
Una vez, Martín Kohan estaba leyendo el Diario de Gombrowicz y me escribió un mensaje para contarme que, mientras vivía en una pensión, Gombrowicz tenía un equipo de música Ken Brown, marca que fundó mi papá. Me casé con Martín que tiene el mismo apellido que mi papá.
Años más tarde, presenté Miserere junto a Nicolás Hochman. Fue ahí que Germán García se enteró de que Martín y yo éramos un matrimonio y no primos o hermanos. Germán García escribió un artículo que se llama Koan/Kohan. Es la primera vez que Martín y yo escribimos juntos, hacerlo sobre Germán García en el Congreso Gombrowicz escribe un nuevo trazo en los rodeos de este mapa del deseo.
II. Conocí a Germán García, aunque en rigor debería decir: me topé con su persona en una larga cola para tomar café en los míseros 10 minutos que existen entre una mesa y otra en unas jornadas de la EOL en 1996. Me topé con él, literalmente: se había colado. Cuando me quejé, porque me quejé, alguien más indignado que yo me dijo: “es Germán García”. Creo que llegué a balbucear “y yo soy Alexandra Kohan”. Pero no funcionó. Germán García se hizo del café antes que yo. Pero eso no impidió que lo siguiera leyendo. Me fui de la EOL, no me fui de Germán García. Yo sabía separar la persona de los textos, sí; pero no hay dudas de que ese modo de hacerse un lugar, un poco a los empujones, es una marca también en su enunciación, en su escritura; no sólo en su modo de estar en las instituciones psicoanalíticas. No fue él el que me dijo: “soy Germán García”, fue una mujer fascinada con él. Esa marca no pasaba por la identidad, sino con el modo en el que Germán García sacude cualquier orden que se atenga a las buenas formas, a los protocolos, sobre todo los del psicoanálisis. Sobre todo los del psicoanálisis, que está plagado de ellos.
Si, como él mismo sugiere, un analista es la “suspensión del buen gusto” y de la moral de las buenas formas, Germán García llevaba al extremo esos gestos, se resistía una y otra vez a dejarse asir, a parecer amable y subrayo aquí parecer. Eso no estaba –solamente– en el hecho de colarse, sino también y, sobre todo, en su escritura para nada condescendiente con el lector. Como Gombrowicz, también era un exiliado de su lengua: la del psicoanálisis, la de la literatura. Era un forastero respecto de la institucionalización del psicoanálisis en la Argentina y del aplanamiento y la estandarización de la escritura y de la práctica. Hacía lo que decía y, por eso, su gestualidad no era una impostura sino parte de un estilo. En él se cifra lo que será una política de la lengua y de la diferencia, a la vez que toda una concepción de la lectura y del lector por venir.
El estilo es eso que suscita la posibilidad del deseo en la lectura. Ese que no mata la palabra ni se deja matar por ella, siguiendo a Literal. Sus lecturas tenían consecuencias. En un ámbito plagado de psicoanalistas que se la pasan hablando de la castración, del no saber y del no ejercicio del poder, pero que después no dejan de dar cátedra desde su saber, ejercitan el poder y se muestran absolutos y sin agujeros, Germán García fue uno de los pocos que mostraron, en acto, las consecuencias del psicoanálisis en el cuerpo. Que un analista sea amable, porque hay un analizante que lo ama, no significa que deba parecerlo. Es en ese sentido que no se trata de la apariencia, de las buenas costumbres, de los tratos protocolizados, cuestiones todas que Lacan remite al psicoanalista norteamericano: ese que se muestra siempre encantador. Y el análisis, dice Lacan, “es la única praxis en la que el encanto es un inconveniente. ¿Acaso alguien ha oído hablar de un analista encantador?”. No estoy haciendo una apología de los malos modos ni estoy diciendo que un analista es eso. Digo que esa gestualidad de Germán García poco simpática –aunque no siempre lo fuera– aloja una verdad del analista. Es cierto que el analista no es la persona, pero también es cierto que los analistas no somos muy distintos afuera y adentro del consultorio en donde el cuerpo y el estilo están ineluctablemente presentes.
Había que lidiar con la pantalla de su cuerpo, sí. Ese modo probaba, una y otra vez, los efectos de nuestro análisis. Si uno estaba muy inhibido, era mejor no acercarse a Germán García: esa pantalla resultaba infranqueable, refractaria. En cambio, si nuestro análisis había producido la caída del saber del Otro, entonces uno podía acceder al Germán García que deja marca en la transmisión.
Es ahí donde su irreverencia, su ironía y sus “malos modos” transmiten un saber que no puede sino estar en las antípodas del discurso universitario, de la doxa. En los textos de Germán García, en las conversaciones, en las conferencias, hay algo de esa marca personal que lo deja siempre un poco en los márgenes, en la periferia, que lo deja a salvo del snobismo que afecta a tantos psicoanalistas. Es una resistencia, en acto, a la higiene mental y a los valores establecidos que muchas veces la gente demanda. Su fuera de lugar, su inclasificable no son sino los nombres de Germán García que lo hacen, no atípico, sino atópico. Podríamos entonces decir de su estilo lo que Saer dice de Gombrowicz: “el sentido de la famosa inmadurez witoldiana es el rechazo de toda esencia anticipada”.
III. En Gombrowicz, sus personajes se debilitan mientras que su personaje se fortalece. Germán García se detiene en una cosa y en la otra, como entreviendo que en verdad son una sola. En los textos de Gombrowicz, dado el prevalecimiento convencido del estilo (o de la falta de estilo, vuelta estilo) y de las preocupaciones generales del mundo, los personajes como tales quedan relegados; pero fuera de los textos, es decir, en Gombrowicz mismo, no hay más que personaje. Germán García establece un juego de correlación paradójica entre la fábula personal y el olvido de la obra; luego va a verificar que hay menos huellas de Gombrowicz en la literatura argentina que marcas en las personas que entablaron un vínculo con él, que personas afectadas para siempre por el hecho de haberse relacionado con él. Cuestión que funciona de otra manera en García: personas afectadas para siempre por haberse relacionado con él al mismo tiempo que huellas de García en el psicoanálisis argentino.
Las huellas literarias escasean, nota y anota García, pero en esa escasez inscribe, si bien con límites, dos nombres claves: el de Osvaldo Lamborghini y el suyo propio. ¿De qué manera, llegado el caso? ¿Bajo qué clase de resonancia, de prolongación, de recuperación, de validación? ¿De qué modo se produce esa huella literaria, y bajo qué relación concreta con ese o con eso que damos en llamar Gombrowicz, toda vez que, sostiene García, “la escritura es la ausencia del sujeto”, “el que grita es efecto de su grito”?
Germán García subraya que hay en Gombrowicz toda una reformulación de las novelas de iniciación en la literatura argentina; menciona Juvenilia, de Miguel Cané, y menciona El juguete rabioso, de Roberto Arlt; pero si esa línea de puntos se extiende, en la secuencia del género y su tradición específica, se llegaría notoriamente a Nanina. ¿No hay acaso, también en Germán García, un estilo que no es estilo, en la estela de esa risa de Gombrowicz contra el “hacer literatura”? Lo hay, sí, como en la “mala escritura” de Arlt. Lo que no hay, sin embargo, en todo caso, es una heráldica perdida que el estilo (falta de estilo) vaya a inventar; no hay blasones reducidos a irrisión en el juego doble de degradar valores pero no perderlos (o de degradar valores para no perderlos). Gombrowicz era un conde plebeyo, un aristócrata lumpenizado, un elegante en ruinas, un esbelto alicaído; central (por europeo) y lateral (por polaco), campeón de la oblicuidad, desarmaba con su sola existencia (con la ambigüedad de su sola existencia) la máquina de espacialización de Sur (Norte / Sur, centro / periferia).
“Hasta Borges pierde su ironía cuando se le habla de Gombrowicz”, consigna García. Pero la suya, la de Germán García, es más una arremetida frontal, a lo Arlt, que una diagonal al bies a lo Gombrowicz (un jab a la mandíbula en Gombrowicz, eventualmente, antes que aquel tan célebre cross arltiano). El viaje de Gombrowicz de Varsovia a Buenos Aires, con fondo de París, podrá tener en García también un fondo de París, pero es viaje de Junín a Buenos Aires. Un rencor como el de Astier, en su afán de validar los saberes del autodidacta (o un rencor como el de Evita, socialmente corrosivo, llegando también de Junín).
¿Retomar a Gombrowicz, entonces, en las huellas literarias? “No se puede escribir como Gombrowicz”, se resigna Germán García. Y en efecto: no se puede. Gombrowicz, el repetidor, es él mismo irrepetible. Repetidor en el sentido en que lo lee García: la repetición como lo que instaura un orden; la repetición que no es identidad, que surge porque la diferencia repite. En el caos anterior a la repetición, plantea García, no había cosa alguna, ni deseo de cosa alguna. Pero al volver sobre un objeto sin importancia, empieza a cargarse de sentido. ¿Y no es ese, acaso, uno de los procedimientos fundamentales de la literatura de Gombrowicz? Volver sobre un mismo objeto (preferentemente sin importancia), con una mirada a repetición, hasta producir en él un sentido. Y luego diseminar ese sentido, hacerlo proliferar, con otra repetición: la de las palabras en el párrafo, la de las sílabas en las palabras.
IV. Podríamos hacer un ejercicio de sustitución y, ahí donde Saer dice Gombrowicz, poner Germán García: “pero la sinceridad de García, su auténtica originalidad, estriba en el modo de encarar los problemas de que trata. Y sus alusiones personales, cuando no son meras descripciones de hechos cotidianos sin importancia, aparecen ya transformados en problemas, en ejemplos de un debate intelectual”. Sí, podemos hacer ese ejercicio de sustitución y funcionaría, aun así, no son sustituibles ni son el mismo.
Witold Gombrowicz: el genio de la repetición (y la diferencia), que (por diferencia) no se deja repetir. Observa Germán García: “Gombrowicz no tenía iguales –lo que ya era un problema”. ¿Un problema para quién? No para Gombrowicz, en todo caso. Pero puede que un problema para todos los demás.

