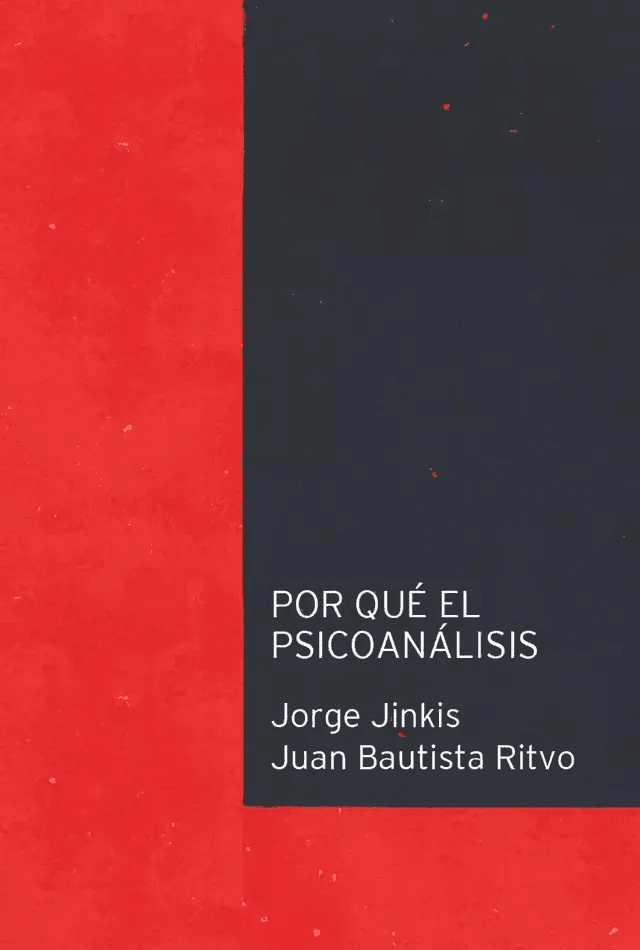
…se probará que nuestro alto aprecio por los bienes de la cultura no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad. Lo construiremos todo de nuevo (…), y quizá sobre un fundamento más sólido y más duraderamente que antes.Sigmund Freud. La transitoriedad.
“Except for the point, the still point, There would be no dance, and there is only the dance. ”T. S. Eliot. Burnt Norton.
Notas sobre «Por qué el psicoanálisis», de Jorge Jinkis y Juan Bautista Ritvo
I
El prólogo de este libro da a su título, “por qué el psicoanálisis”, un contexto en estos tiempos “de dispositivos perversos que se estabilizan y se presentan como ‘estados de cultura’, tiempos que amenazan con la disgregación de los lazos sociales, tiempos de peste”. Resuena allí una imagen que ha atravesado los siglos desde Lucrecio y Séneca hasta Artaud y Camus. Freud la usó para aludir al poder del psicoanálisis para inquietar y expandirse en la cultura. Hoy, que el registro de lo metafórico ha sido envilecido groseramente por el discurso del poder, que satura el ámbito público de imágenes obscenas que apestan todo a su paso para encubrir la miseria material que infiere, la pregunta por el psicoanálisis ya no es cómo ser la peste sino cómo sobrevivir a ella.
Como señala uno de los ensayos que integran el libro, no resulta sencillo precisar a qué época pertenece nuestro presente. La transmisión del psicoanálisis intenta perseverar entre los atolladeros de la universidad y las derivas que toman las escuelas. Hay analistas que disputan su lugar en lo público como intérpretes de lo actual, asimilándose a los temas de moda o a las formas de la comunicación de masas. ¿Una generación de influencers será un nuevo episodio en la novela familiar de los analistas, tan turbulenta, tan llena de pasiones y de violencias, de segregaciones, expulsiones y rivalidades fratricidas?
En este paisaje, editar un libro, un libro material de papel y tinta tiene algo de resistencia a los tiempos, cosa que la editorial Otro Cauce viene haciendo de manera sostenida y pertinaz a pesar de la inclemencia de las condiciones materiales. En esta ocasión se trata de un libro que no condesciende a la compulsión contemporánea a ser breve, ocurrente y conciso según el ritmo impuesto por las ráfagas de imágenes en las redes, sino que, por el contrario, practica una complejidad sutil y afilada. Una feliz práctica del anacronismo.
II
Los ensayos que componen las dos primeras y más extensas partes de este libro no están firmados de manera individual, pero el estilo y el tono de cada uno de los autores resulta claramente reconocible. Las líneas argumentales que se suceden no hacen ningún esfuerzo en integrarse, sino que se interpelan y conversan. Como en el montaje cinematográfico, la sucesión crea sentidos que exceden la forma autoconclusiva de los ensayos. Su estructura bífida, en la que dos voces tratan temas fundamentales desde puntos de vista a veces parcialmente coincidentes y muchas otras enfrentados en distintos grados de contradicción, es un llamado a la discusión. O, en sus términos, a promover el entredicho. Se trata, nos aclaran, de golpear las cosas, no a quienes las dicen. Y la forma que tienen de hacerlo transita, junto a la confrontación de las argumentaciones, por una divergencia de los estilos de los dos autores, que cualquier lector atento puede reconocer. Pero si nos dejamos llevar por el artificio del libro, podemos leer este antagonismo de estilos como un efecto de los objetos que abordan. Cada uno de los temas tratados ha hallado, tal vez, la entonación que le conviene.
Hay una primera parte del libro dedicada a la histeria, y la voz que la argumenta resulta adecuada a su objeto. La preeminencia de lo escritural en los textos de esta sección obliga a ejercer una lectura en un sentido intenso, que hace necesario detenerse y no precipitarse a comprender. La detención en estos ensayos es un concepto y una práctica, un ritmo particular de su escritura que moldea el ritmo de la lectura, e impone una puntuación al pensamiento que realza y destaca los detalles como evocaciones impresionistas. Su cadencia tiene algo de rapsodia, de haiku o de cajón de sastre. Con frecuencia yuxtapone elementos en los que la gramática que los une no está plenamente escrita, sino que se insinúa para que el lector complete la operación. Los nexos, las implicaciones causales, los “porque” se escatiman con elegancia, según constelaciones que se entredicen sin revelarse del todo.
Este estilo conviene a la función que cumple la primera parte del libro, recapitular a partir de la histeria la genealogía del psicoanálisis, afectada, desde luego, por la sospecha que el psicoanálisis establece sobre toda genealogía. Del mismo modo que ocurre en un análisis, la ilusión del valor causal de los sucesos biográficos se ven tomados por un movimiento que paulatinamente desplaza el foco hacia lo accesorio y lo lateral en los pliegues del relato. Esta genealogía paradojal establece que la histeria no es un principio explicativo sino el punto de vista desde el que el psicoanálisis se sitúa y organiza la escena: la neurosis y la pregnancia del fantasma.
La segunda parte del libro está dedicada a la feminidad, y en la voz que intenta darle legibilidad conviven una extrema densidad escritural con pasajes marcados por una retórica provocativa, de afirmaciones taxativas que sin embargo dejan más preguntas que certezas. Cada uno de estos ensayos habla polifónicamente en sus referencias literarias, en epígrafes que proyectan su sombra sobre los textos y los alteran, en la materialidad de los libros que se insinúan como cuerpos extraños en los modos de citar. Sus afirmaciones están interceptadas por una proliferación de objetos esquivos que se difunden en paréntesis y apartes. La prosodia parece estar siempre en el límite de quedar detenida por un objeto que resiste en su lectura, y frecuentemente la tensión que crea una afirmación apodíctica se resuelve por una fórmula que provoca un distanciamiento poético del sentido. Una extraña expresión que aparece casi inadvertidamente en esta sección es central en esta estrategia y la define: metáfora real. Una figura híbrida cercana el oxímoron, que es a la vez uno de sus objetos y un efecto de contaminación que este objeto ejerce sobre la escritura cuando intenta avanzar sobre los límites de lo decible. Cada vez que se intenta precisar el problema de lo femenino desde el discurso teórico –el de la universidad, el de las costumbres, el de la reseña de las conductas- el problema se desplaza hacia el horizonte.
Hablar de lo femenino produce una escora hacia el exceso o hacia el defecto, hacia la polifonía del falo o hacia lo traumático de la diferencia sexual, por lo que se hace necesario acudir al mito y a la poesía. Formas de conjurar lo que en uno de los ensayos se nombra como el grano de verdad salvaje.
III
Estas voces son, desde luego, las voces y los estilos de Jinkis y Ritvo, que en la última parte del libro retoman en nombre propio una pregunta central: ¿es posible separar la sexualidad en sentido propiamente psicoanalítico de los discursos sobre ella en el orden político?
Ritvo sostiene que esta separación es un supuesto necesario para diferenciar el erotismo fantasmático que se despliega en un análisis de los órdenes jurídicos o morales que regulan las conductas. En el plano de las prácticas reguladas por el derecho, es posible una multitud de combinaciones entre los cuerpos, sus identidades civiles y sus modos de goce, y resulta políticamente deseable liberarlas del poder punitivo del Estado. En el nivel del fantasma, en cambio, toda confrontación con un cuerpo –incluso el propio– pone en juego una gramática de elementos ineludibles: hombre, mujer, activo, pasivo, madre, padre, falo, castración, entrelazo de amor y odio voraz. Sea cual sea la anatomía o las acciones de los cuerpos, esta densa red fantasmática permanece irreductible a las normas sociales y sus clasificaciones, pues lo propio del fantasma son los enlaces tácitos entre elementos que sostienen la superposición y la ambigüedad.
Separar el orden erótico del jurídico no implica, desde luego, concebir la intimidad como un terreno donde todo –incluso la crueldad– quede irrestrictamente habilitado en el orden de los actos. De hecho, una sexualidad ligada indisolublemente a la neurosis y al fantasma puede desconocer los imperativos sociales -y, de hecho, este desconocimiento es una causa frecuente de erotización- pero no puede evitar los mandatos del superyo, bajo las formas de la inhibición, el síntoma y la angustia.
Jinkis evoca la discusión de Lacan con Levy Strauss respecto de las relaciones de parentesco y cuestiona que pueda hacerse una separación tajante de lo fantasmático y lo jurídico. Señala que la multitud de posibilidades que las estructuras fantasmáticas habilitan para la posición de los sujetos respecto de lo fálico no evita que en la realidad de los lazos políticos y sociales el cetro y el falo coincidan en una matriz androcéntrica, lo que vuelve inevitable la contaminación mutua de estos ámbitos. Las paradojas del deseo hacen que sea imposible extraer una ontología o una moral de lo erótico basada en el psicoanálisis. La condición civil de las mujeres no equivale a la mujer como objeto fantasmático de la neurosis. En la trama de un análisis, el falo es más una cuestión de las mujeres, ya que su figuración más patente se encarna en el cuerpo femenino, sea el propio o el de la Otra. Lo femenino es más un terror de los hombres que una esencia de la mujer, como lo evidencia la formulación freudiana del masoquismo femenino. Sin embargo, como recuerda Jinkis, las constelaciones fantasmáticas que se despliegan en un análisis no pueden escapar a la marca traumática del poder y la violencia que las limitan y las constriñen.
IV
¿Cómo situar las consecuencias de esta cuestión, crucial para el psicoanálisis? El cuestionamiento al sustancialismo de las posiciones sexuales tiene una consecuencia inquietante. El orden político puede especular con la ficción liberal de que la sexualidad, los placeres y los cuerpos de los otros son asuntos privados que no tienen incidencia más que sobre cada individuo, y esta ficción es probablemente el único punto de partida para la organización de la vida social. Pero la histeria y la neurosis obsesiva muestran, lejos de esto, que el cuerpo del otro ejerce, por su sola presencia, un influjo irresistible y traumático. Las identidades pueden determinarse de manera autónoma en el orden público, en el que los registros burocráticos, mediante actos jurídicos, las separan taxativamente y las fijan. Pero basta que se avance en la asociación libre y los meandros de la transferencia para que el orden de lo propio se instale sobre un fondo que corroe sus límites. La lógica del falo y la castración circula y opera sobre los cuerpos de manera imprevisible e inestable. Esto da a la condición humana una extrema permeabilidad ante la presencia y la imagen del Otro. La cabeza de medusa en el espejo, el falo que tal vez está tras el último velo, lo que acecha tras los bordes difusos del fetiche, son imágenes que circulan de manera irrefrenable por las tramas de las subjetividades y de los cuerpos sin respetar las fronteras de las identidades. La experiencia del psicoanálisis señala que el anhelo neurótico de una vida aislada y segura al abrigo de los goces del prójimo es endeble y en última instancia impracticable. Es una ficción inevitable que establece las leyes escritas y las normas no escritas del comportamiento social, pero tal vez no haya mayor testimonio de su fragilidad que el hecho de la soledad ante las pantallas, que, lejos de aislar a los sujetos en su individualidad, los captura en un flujo alienante de presencias marcadas por todas las variantes lo fóbico, lo siniestro y del fetichismo.
V
Pero si la experiencia de un análisis cuestiona toda afirmación taxativa sobre las prácticas sociales, las valoraciones y las identidades, ¿puede afirmarse como consecuencia que el psicoanálisis decline inevitablemente en el relativismo respecto de la crueldad y la destructividad, o que aún las justifique?
La discusión entre Jinkis y Ritvo acerca de la independencia o la contaminación entre lo erótico y lo público tensa una pregunta nunca saldada acerca de si el rechazo de la violencia procede en última instancia de la moral de cada analista o si es una consecuencia ética del discurso del psicoanálisis. Es un signo de los tiempos que se evoque lateralmente -precisamente ahora- una pregunta que circuló en las postrimerías de la dictadura: “¿atendería usted a un torturador?”.
En todo caso, una enseñanza inquietante del psicoanálisis acerca de la culpa y los vínculos del deseo con la crueldad y la destructividad es la constatación de que frecuentemente el silenciamiento y la condena social no produce un aquietamiento de las pasiones sino distintas formas de erotización de la transgresión, de goce del castigo y de retornos intempestivos. ¿El psicoanálisis tiene algo que aportar al respecto? Desde los escritos de Freud sobre la guerra no parece que haya habido respuestas más satisfactorias.
VI
Uno de los ensayos de Ritvo evoca una extraña figura hallada en una cita de Starobinski. Los aristócratas que, en la corte francesa de 1789, ante la inminencia de la Revolución y del fin de su mundo, parecen poseídos y fascinados por la cercanía de la muerte y la catástrofe, y lejos de amendrentarse, producen frenéticamente un arte de un erotismo y una libertad admirable. La certeza de pertenecer a un tiempo que se agota los anima a la audacia y la invención. En este ensayo, el febril erotismo de los libertinos de las Liaisons dangereuses de Laclos es una nota tensa y suspendida sobre el paisaje extraño del siglo XIX, en que las luces dieciochescas se enturbian por los vapores de la histeria. A esta gravitación de las huellas del erotismo y la muerte sobre los estratos epocales, Ritvo la define -nuevamente- con una bella fórmula que tiene más de poética que de conceptual: el vibrato de la historia. Una imagen que evoca la alternancia de la presencia y ausencia, y la modulación de la voz que se ahonda hacia el silencio.
Extrañamente, este erotismo crepuscular parece figurar algo sobre el tema del libro, ¿Por qué el psicoanálisis hoy, en tiempos de la peste? Tal vez porque se trata de un discurso que ha estado desde siempre amenazado por el vaticinio de su fin por no corresponder a la época. Una y otra vez se ha decretado lo anacrónico de sus lecturas intrincadas y lo superfluo de sus sutilezas sobre objetos fantasmales frente a las urgencias de cada actualidad. Hoy que los modos de habitar los deseos se han convertido en prenda de una batalla cultural degradada a una farsa sin gracia, hecha de énfasis huecos, detenerse en lo complejo, cuestionar lo obvio, es también una manera de interpelar a la época. Es posible que participar de la lectura de la dificultad sea hoy la prueba de pertenencia a la comunidad de los analistas. Qué mejor ocasión de ello que un libro que es, en el fondo, una larga conversación entre amigos que se reúnen para sacudir las cosas.

