
Partículas de sonido
“Preocúpate por saber qué ritmo
sujeta a los hombres en sus redes”Arquíloco
“Un eco, un gesto, una señal”Gabo Ferro
"Yo soy muy musical, pero
desdichadamente no soy músico"Sándor Ferenczi
Música del soñante
Peter Sloterdijk se preguntaba, en un ensayo de 1987, ¿dónde estamos cuando escuchamos música? Ahí dice que años atrás, en 1971, Hannah Arendt se hacía la misma pregunta domiciliaria pero alrededor del “pensar”. Música y pensamiento, sí, ¿pero dónde estamos al oír?
De verdad que esta es una buena pregunta. Él, a tientas, dice también que la música que nos rapta —que provoca una absorción sentimental que sólo conocemos al enamorarnos desventuradamente—, es la música como retirada, la música como extrañamiento o huída del mundo, la música como sueño diurno.
A lo que le asocio, en un intento de volverme su deudo, que si la música nos retrae, nos permite la huída y el sueño, estamos bajo su solaz servidumbre.
Música rudimentaria
La oscuridad y el silencio llaman a la música, como el espanto a sus protectores.
Freud, en una nota al pie de «Tres ensayos», relata una anécdota familiar hermosa. Recuerda que un niño de tres años, al tener que dirigirse a una habitación inhóspita, le ruega a su tía: «Háblame, tengo miedo porque está a obscuras». Y la tía le dice, «¿Qué ganas con eso? De todos modos no puedes verme». A lo cual repondió el pequeño: «No importa, hay más luz cuando alguien habla».
Hay ocasiones donde la vista no es más que un alfil sonoro que atraviesa la noche.
Música vigil
La oscuridad y el silencio, juntos, fueron mi sueño de angustia infantil. Creo que entendí «Variaciones IV» de John Cage porque, desde muy chiquito, me acunaba en los ruidos, o, mejor, me agarraba de ellos para no verme precipitado en el terror. El ruido de un auto, el ruido de un grupo de adolescentes que volvían del club o del bar, el ruido de los insectos, el de una bicicleta, de una radio vecina o de la televisión, eran ruidos tutelares, ruidos que me salvaguardaban del oscuro silencio pueblerino.
Ruido y amarre, mis centinelas sonoros, mi música pequeña, armaron un acorde silvestre que aún tutela alguna de mis pesadillas.
Música apotropaica
«La musica existe sólo porque las orejas no tienen párpados«, Rodolfo Enrique Fogwill.
Los viernes iba al Club Unión. Eran mis primeras salidas nocturnas. Tenía doce años —en los pueblos se sale temprano—. Me gustaba salir, pero me daba miedo volver. Volver solo. Me daba miedo pasar por la casa abandonada de la vieja Peroña. Al hacerlo, aceleraba el paso, también la sangre, y tarareaba “Cómo te lo digo” de Comanche. Siempre, religiosamente.
Así la cumbia, antes que en baile, llegaba a mí como amuleto contra la soledad.
Música del oyente
La música, por definición, contiene a un oyente furtivo.
Y, al igual que la comicidad ingenua, que sin la risa del otro pierde su estatuto, la música organiza al ruido cuando la benevolencia de un oyente mece su oído en él.
Música homeopática
Al músico, como al autor, como a dios, como a la historia, le quisieron firmar su acta de defunción durante el siglo XX. Todos muertos, ya no habría ni dios ni autor, la historia habría llegado a su fin, la música a su descomposición, ¿y ahora?
En esta new age parece que habría un lugar para la reanimación de la música pero por la vía regia de la homeopatía. Y, como un homeópata, se podría hacer nacer de la desintegración sonora, música matérica. Del ruido, música concreta. Del grito, música discreta. Xenakis, Ligeti, Varèse. Grisey, Messiaen, Boulez. Matérica, concreta, discreta. Digamos que estas tres son, de las gemelas que estaban en el mismo útero, las únicas que nacieron vivas; y que, por tal, siempre están bajo la amenaza —o bajo la sombra— de sus hermanas muertas.
En una entrevista que David Toop le hace a Michel Jeffeŕson —el compositor de “Machine”, tema inaugural del acid house—, éste confiesa que los dit-dut-dit del Sinte303 ya lo tienen harto, lo aturden, que le remiten al rasguño de una uña en un pizarrón. El ruido del rasguño, del que apenas nace la música concreta, puede retornar, puede volver a imponer su sombra, y, con su vuelta, aturdir y atormentar.
La acid house music, así corroída, retorna a su nuda vida, sólo truena, araña, chilla.
Música fisión
Llegar a la música por descomposición, ir encontrando el sonido de lo destruido, sus detritus, suelen ser tan penosas las pérdidas que el consuelo sonoro se vuelve irreductible a ellas.
Así, enrarecer la imagen acústica, descoyuntar sus sílabas, fisionar átomos sonoros hasta su bing bang bonsai, llegar a la zona infraacústica, y volver a la vigilia con añicos de sonidos, como lo hicieron Hugo Ball en 1916 con el emblemático poema fonético, “Karawane”, y Karlheinz Stockhausen en 1955 con la primer obra de música electrónica, “Gesang der Jünglige” .
Música impía
«Lo que te da terror, te define mejor», Gabo Ferro.
Tinnitus, acúfenos, último sonido del resuello humano. Alguien escucha ruidos como zumbidos, silbidos, campanilleos, rugidos o pulsaciones cuando ya no hay nadie que los origine. Sonidos sin estancia, sin un cuerpo, ¿sonidos del derrumbe?
Al corazón lo oía por las noches, antes de conciliar el sueño, tamborileaba en él la culpa de lo que creía era un secreto imperdonable. Así conocí el ritmo del remordimiento, la percusión angustiosa.
Música ansiolítica
Hay sonidos aduaneros al dormir, un ventilador, una gotera, un sonido de reloj, de tv o la estática de radio a un volumen bajo.
Sonidos disparatados aunque de hipnótica necesidad, son tan imperiosos para conciliar el sueño como lo eran antaño los cuentos y cantos de cuna.
Le estaba relatando un cuento de los Grimm, «El Acertijo». Mi hija me dice, en duermevela, que no le importa lo que cuento, que lo más lindo es escuchar el sonido de las palabras. Ella estudia música, pero no creo que ese placer provenga de esa fuente estética, «El deseo de disparatar es anterior a la música», le digo. Ya no me escucha, duerme.
Música larvaria
Las abejas en torno al árbol de quinotos, los alguaciles de la pileta del Club, las chicharras de las mañanas de verano, las moscas de la basura, sus escarabajeos sonoros, son las partículas de música diurna que suenan alrededor del apetito.
Son, también, insectos melódicos, el ritmo de la estridulación de los grillos me ahorraba tener que contar ovejas para inducir el sueño.
Música vegetativa
Hay una técnica que mide las funciones corporales, su ritmo estable, su frecuencia e intensidad regulares, se llama biorretroalimentación.
Un terapeuta te conecta sensores en distintas partes del cuerpo, y lo hace para regular las ondas cerebrales, la temperatura de la piel, la tensión muscular, la frecuencia cardíaca y la respiración.
Lo vegetativo de la música es el mástil a partir del cual el ruido demuda en sonido. Y no es audible, como el de las sirenas míticas, sino amarrado —a un magnetófono—; en su defecto, crash, bang, boom.
Tres silencios estridentes
El silencio de un cuerpo que cae.
El silencio de la experiencia melancólica de la lengua.
El silencio del aturdido, el del ruido blanco imperativo, cuando, al oírse hablar sobre lo más íntimo de sí, lo hace bajo estricta obediencia.
Música elemental
Los primeros garabatos musicales son crepusculares -objetos sonoros que la escucha reducida de Pierre Schaeffer despejó-, más cerca de la disonancia que de la composición. Sus interjecciones, sus loops, bramidos y onomatopeyas están marcados por el terror o la reacción gimiente. Oh! Ay! Eh! Uf!
Y, si bien vecinos a la alarma, despiertan.
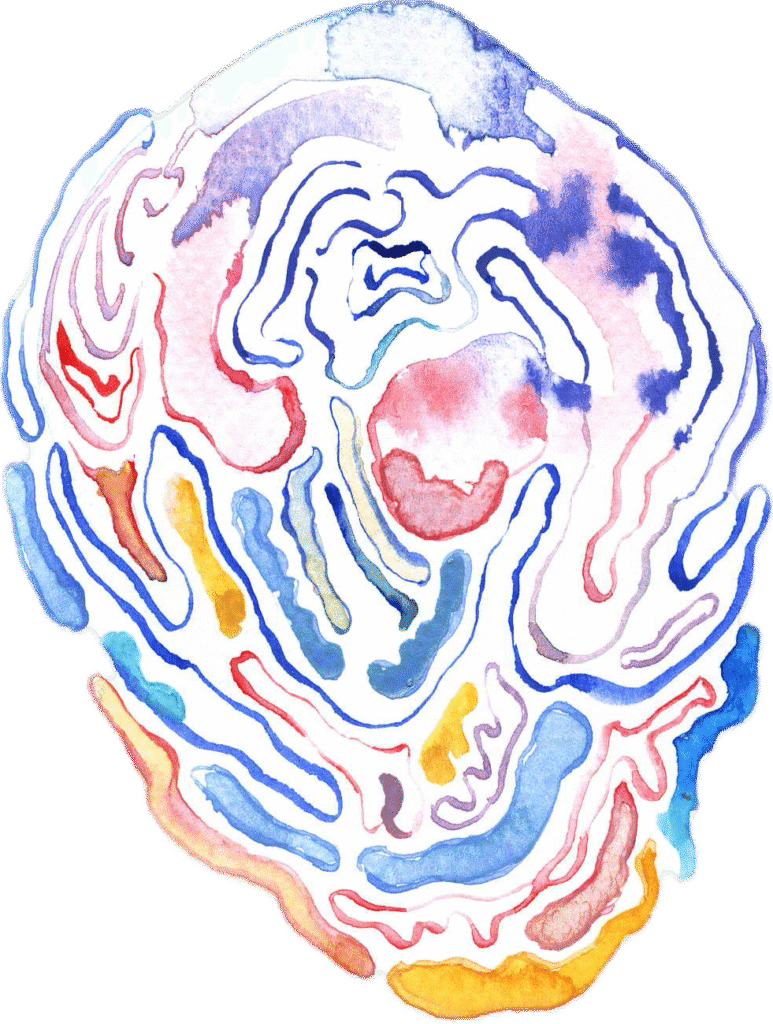
Música exorcista
Al igual que en la publicidad de cerveza Brahma de 2023, intitulada «Mejor tener música en la cabeza», pero 120 años antes, Daniel Paul Schreber martilla el piano, recita poesía, cuenta repetitivamente 1-2-3-4, rememora el rosario en silencio, grita refranes inmundos, lanza injurias en voz alta, y, a todas estas expresiones, las llama: “pensar musical sin pensamiento de nada”.
¿Pensar musical? ¿Qué oye antes de ese pensar? Lo escribe en sus memorias neurópatas, “no existe ningún obstáculo mecánico fabricado por el hombre que sea capaz de cerrar el paso del influjo de los rayos, el diablo se cuela por el ojo de la cerradura”. Lo que oye lo posee, lo que oye se le cuela, ni algo del tamaño del Dique San Roque sería capaz de refrenarlo, no hay paredes ni escondite, no hay puerta ni acaso cerradura, que pueda permitirle tomar distancia de lo que oye. Me recuerda a un poema de Vicente Luy que dice: “Entre 2 tablitas de la persiana de la habitación de la casa/ que alquilo en Argañaraz y Murguia/ y San Carlos no cabe un marlo de choclo, pero/ sí una mirada asesina./ Por eso estoy paranoico”. Y a él, ¿qué lo ve?, ¿qué mira?
Lo cierto es que ninguno de los dos puede huir de sí mismo, a no ser, como sugiere Schreber, martillando teclas, elevando el tono, recitando, orando, intentando decantar música de “la cháchara” de ruidos indistinguibles que lo aturden y poseen: ¿dónde estamos cuando pensamos música?
Música fantasmagórica
No es el muerto que habla, ni como sueño típico ni como número de lotería. Es el sonido de un cadáver insepulto, ni vivo, ni muerto. Porque los fantasmas son precursores, mal que nos pese, de la música espectral, tocan las puertas, tamborilean las persianas, rasgan las cortinas, martillean pasos por los techos, zumban cañerías, componen “atmósferas” para György Ligeti, etc.
No existen, pero suenan. No se oyen, pero el miedo los hace aullar.
Música persecutoria
El cuerpo aterrado es un compositor involuntario. Cada ruido, por más minúsculo que sea, trina como tambor de sindicato, y todos los ruidos, por más insignificantes que sean, se orquestan bajo la clave del asedio: música predatoria.
«Todo ruido vagamente advertido provoca imágenes oníricas correspondientes», dice Freud en Interpretación de los sueños, y agrega, «el ruido nos sitúa en medio de una batalla, el canto del gallo puede convertirse en un grito de angustia y el chirriar de una puerta hacernos soñar que han entrado ladrones en nuestra casa». No hay proporción, sólo una engimática e incongruente transliteración.
Así es también como el cuerpo trémulo interpreta, a pesar suyo, espasmódicamente, y a las corridas, unas de las primeras danzas de música matérica: la danza de San Juan o de San Vito.

Música hipermnésica
Hay sonidos que son reliquias. Uno los oye y rememora. Uno los invoca ante el desasosiego. Son legados que se conservan a pesar de creerlos olvidados, herencia en partículas sonoras.
De la muerte de mi abuela Olga me hubiese gustado componer un himno, pero me quedo con un sonido irreproducible que hacía cuando curaba el empacho, como un silabeo, como un seseo con el cual, aún, cuento, en momentos de zozobra.
Música al clarear
El canto del gallo era el corifeo —canto patronal e incivilizado en el alba del mundo— pero lo acompasaban otras voces menores, hipnoides, que atesoro aún más: el gorjeo del zorzal criollo, el trino del chingolín, el arrullo de las picazas, el grito chillón del benteveo o las notas agudas de las tacuaritas.
Esos silbidos nacieron para amanecer a la noche, y en ellos mi laberinto puntuaba su fuga.
Música de Domingo
Los días domingo que íbamos a comer de mi abuela, a eso de las once de la mañana, entraba mi abuelo Domingo a nuestra casa silbando “Mala Junta”, de Julio de Caro.
Así nos despertaba. Ni una palabra. Entraba silbando, silbaba en la escalera que daba a las piezas, y se iba silbando.
Un reloj melódico antes de la invención de los ringtones.
Música memorable
La música, como el humor, nace de la defraudación de un sentimiento —de enojo, lamento, dolor, temor o desesperación—, nace del ahorro de un despliegue afectivo penoso, y contiene, solo por eso, un aspecto de anodina grandeza.
Ayer, durante la sobremesa familiar en Alcorta, los tres hermanos recordamos, sin excepción ni objeción -y con lágrimas en los ojos-, la canción «La Lambada» —de Kaoma— que sonaba todo el día en una disquería que estaba al lado de un hotel donde paramos durante el viaje a Mar del Plata del ‘89.
Los días más felices están guardados en una insignificante música de verano.

